| |
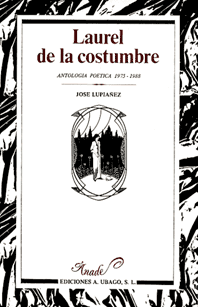
|
PRELIMINAR
He creído conveniente, llegada la ocasión de un primer recuento, acompañar la selección de mis versos que nombro
Laurel de la costumbre, con unas notas breves en las que dejar constancia de ciertas claves que en mí persisten cuando trato de interrogarme sobre la significación del fenómeno poético. Este
Laurel me lo propicia, bien entendido que la costumbre que lo sigue no la concibo como reiteración mecánica de mis inclinaciones, sino como reincidencia
fatídica en un mester que suele representárseme más bien como oficio trágico.
Algunas veces he defendido que casi toda mi escritura surge de lo que pudiéramos llamar estados contemplativos.. Y tengo para mí que esos estados encierran dos fuerzas primarias de la conducta. Me refiero a la visualización, a la contemplación en sentido estricto, al instante de la
visión y, en segundo término, a la aprehensión, pero de un modo no común, no habitual, de esa visión primera. Es como si nuestra conciencia adquiriese un grado infrecuente de lucidez por el que se percibe lo ajeno a ella con más plenitud. Y es justo desde ese proceso desde donde principia mi propuesta. Naturalmente esa contemplación puede ser interior o exterior, no en balde se afirma, y no sin razón, que el verdadero jardín crece hacia adentro.
Sin embargo todo ese proceso genera como una incertidumbre que la palabra escrita en el poema trata inmediatamente de organizar y de explicitar. Con frecuencia algunas situaciones se reiteran de modo persistente; existe algo así como una extraña complicidad con algunos hechos, y estos acaban por convertirse en obsesiones. De tal suerte que podría defenderse la poesía como la
mostración de algunos asuntos que nos persiguen o a los que rondamos y que se manifiestan con esa obstinación de los insectos en torno a las lámparas…
Solía repetir el llorado maestro Emilio Orozco al referirse a la obra de
Garcilaso, que su poesía era una obra sentida y vivida, y estas condiciones me he venido imponiendo cuando me debatía en ese territorio sagrado del poema, desdeñando, siempre que supe, todo artefacto al que, de pronto, observaba falto de latido. Con ese criterio reúno aquí la muestra de mis libros que el lector tiene en sus manos. Con ese criterio y con la intención de construir una nueva entidad, coherente en sí misma, a base de la suma de unidades poéticas diferenciadas. Si lo peor que puede acontecerle a un hombre, en palabras de Don Juan Manuel es "no se sentir", no hay peor condena para el poeta que ese "no se sentir" se haga palpable en sus versos escritos en otro tiempo. Contra esa sombra lucho cuando escojo las palabras, los textos, que a lo largo de estos años he pensado como la mejor defensa contra el absurdo.
Hay algo de pretencioso en desvelar el misterio, cuando tal vez el único
juego literario por excelencia consista en afirmarlo. Y no lo digo como recurso cómodo o con la intención de justificar la obra que sigue o de explicarla: que sean los propios versos los que revelen su más íntima vocación de misterio o fracaso. Además ya he señalado en otros lugares mi convicción sobre la amenaza especulativa que acecha al que tantea la traducción o la reconversión discursiva de aquello que es esencialmente intuición estética. No hay pues voluntad de exégesis, sino simple y llana invitación a la lectura… Y a pesar de ello no puedo dejar de abundar en esos hechos cómplices que me retienen o en esas situaciones que reclaman mi compromiso y que se me figuran como las raíces que dan sentido a este
Laurel que asoma.
Desde este recuento hablo, por ejemplo, de una noción de ubicación, de un sentirme instalado dentro de los márgenes espaciales y espirituales de una cultura: el sur, ese territorio del Mediterráneo, esa manera común de sentir y de estar en el mundo y que es al tiempo escuela que configura su oferta estética y vital. Aún a riesgo de caer en vaguedades, no puedo recurrir a otros términos: los modelos artísticos y espirituales que arden en mi interior son un conjunto de constantes que reconozco inherentes a la cultura del Mediterráneo y que siempre he soñado retener como valores y paradigmas en mis versos:
luminosidad, equilibrio, color, intensidad, aventura, tragedia… De ahí que tiendan habitualmente a la celebración de lo circundante, a lo
elegíaco. Todo ello se materializa en la presencia sistemática del paisaje no sólo como distracción espiritual, sino como afirmación del entorno.
Por ello se proclama como vía prioritaria de acercamiento la
dimensión sensorial, la exaltación de los sentidos. Esta voluntad de construir con imperativos sensoriales me hace preferir lo acumulativo, lo geométrico, lo abstracto frente a determinadas quintaesencias minimalistas. Mis versos piden
gala, carga emocional, lujo y riesgo como única dimensión en la que sea factible la ceremonia sensitiva del poema, y a través de la cual éste nos comunique su imposible. No creo, por otra parte, que esta vocación me haya conducido a una poética de hermetismo radical en la que lo acumulativo se vuelva exclusivamente en mi contra.
Al cabo, en estos supuestos se fundamenta el tratamiento de los temas que todo poema convoca:
el amor, esa constelación de signos que he perseguido desde los lechos descompuestos por la batalla hasta casi las lindes del ideal;
el viaje, o el acceso a los lugares de encrucijada, a las ciudades remotas, milagros colectivos que se inscriben en una tradición que me cumple y que me empeño en conquistar;
la muerte, que amenaza, que vulnera toda creación posible, toda libertad; el descrédito de las posiciones éticas que no contemplan
la vuelta a los orígenes, la salvaguarda de un mundo en acelerado proceso de descomposición;
también los paraísos perdidos, o "los paraísos derrochados en su totalidad", como quería Corso; y, en fin, las migajas de reflexión, (toda reflexión posible que cumple en un
pensamiento con imágenes) repartidas por este conjunto de fragmentos que invitan al desasosiego.
Hablo de ubicación en un enclave de cultura, hablo de modos sensoriales, y de algunos de los temas y símbolos que se reiteran en mi obra, pero hay una desazón final, la necesidad última de toda propuesta al ponderarse: su propósito, su sentido. Y en este punto mi respuesta se torna multívoca: he defendido con Mallarmé y con Malraux que el poema, la poesía afirma el misterio, más que desvelarlo, porque hay mucho de oficio mágico en este menester, y no pretendo caer en la consabida concepción de las inevitables exudaciones mistéricas; y a la par he creído que toda obra promueve un ritual que celebra lo externo a nosotros o el universo de repercusiones íntimas de lo externo al poeta, en una suerte de acto de amor sin contrapartida, "no correspondido", como venía a definirlo Bergamín. A todo ello se une la certeza de que tal vez esa intuición que vibra en todo texto poético pueda apresar algún destello del ideal, alguna evidencia de esa sabiduría no práctica que tanta falta hace a nuestros espíritus.
Por lo demás tampoco deseo que haga en mí presa la frustración de moda, ni pretendo dejarme seducir fácilmente con el excitante desconsuelo de algunas banderías. No soy del todo crédulo, ni me animan grandes esperanzas, pero no por ello dejo de hacer manifiesta mi fe radical en la persistencia de valores humanos fundamentales, como lo pueden ser
la sensibilidad, el gozo, la belleza, la felicidad o la verdad solidaria. Con estos fundamentos dejo mis versos, como las migajas apretadas del camino del cuento; señales, en suma, que marcan un posible viaje: hacia
delante, hasta que el pan nos falte, o de retorno, siempre que esos pájaros de la duda que a menudo nos sobrevuelan no tomen estos fragmentos como sus únicos
alimentos terrestres.
JOSÉ LUPIÁÑEZ
Jerez de la Frontera
Junio de 1988
(subir)
|

